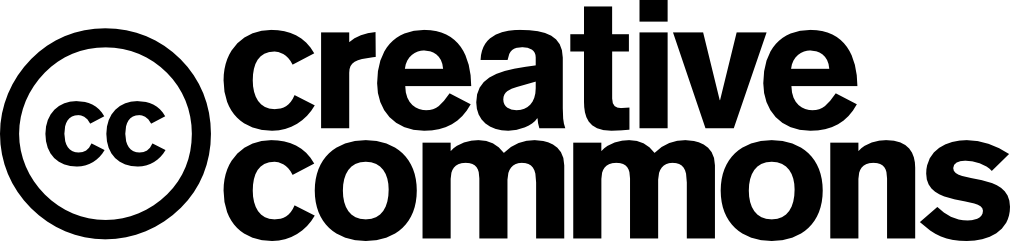18 REPERTORIO AMERICANO revela como Darío supo interpretar en cláusulas sonoras la modalidad marcial del Himno nicaragüense, cuando en la niñez lo oyera por primera vez en las calles de León o de Managua. Más tarde, en 1890, durante su estada en El Salvador, debió haber oído también la Marcha Gerardo Barrios.
Esta última es obra del músico belga don Alejandro Cousim, autor también del Himno Nacional de Nicaragua. La Marcha Gerardo Batrios fué escrita con el objeto de enviarla a un concurso musical en Londres; pero al oírla el entonces presidente de El Salvador, doctor don Rafael Zaldívar, apreciador inteligente del arte, ejecutándose la marcha por primera vez en la capital salvadoreña, dispuso comprársela al maestro Cousin y declararla Himno Nacional de El Salvador. El maestro Cousim pasó enseguida a Nicaragua, creemos en 1889, y compuso otro bimno que es el Nacional de este último país.
Los dos himnos, obras de un mismo compositor, inician sus notas con la estricta gradación de la escala; comienzan con tonos menores hasta alcanzar el crescendo de sonoros aires marciales, tal como lo hizo Darío en la Marcha Triunfal, imitando aquí la suave cadencia de las primeras notas, y más adelante, los sonidos de clarines, trompetas y redobles del tambor, cuando el poeta canta: biente del siglo XVIII francés, visión imaginaria traducida en nuevas verdades músicas. propósito de este poema y siguiendo nuestro intento, vamos a referir aquí una experiencia personal obtenida al oír por primera vez tocado al piano, el minueto francés del siglo XVIII.
En cierta ocasión, una pianista ejecutaba el Minueto Amarylls, aire del Rey Luis XIII, y al oírlo nosotros, nos llamó la atención la suave y delicada cadencia de sus notas trayéndonos, de pronto, reminiscencias del poema de Rubén Darío: Era un aire suave de pausados giros.
felices creaciones de su numen. El poeta, tomando los motivos de aquellos dos himnos, amplió su genial creación abarcando otros, hasta hacer de la suya una oda épica de carácter internacional.
De esta Marcha, Marasso dice: Darío presenta el ritmo tumultuoso de músicas y pasos, ensaya una forma de hexámetro. y, finalmente, la califica de un triunfo de decoración y de música. y esto ocurre porque el poeta hace que el aire sonoro, la modulación del tono majestuoso y su fuerza orquestal, se eleven por entre el ámbito de las ciudades y las miles de personas que lo escuchan se entusiasman, como hoy se emociona y entusiasma el público oyendo recitar en el teatro la Marcha Triunfal de Darío, por las recitadoras: Berta Singerman, argentina, y la nicaragüense Titina Leal, ésta que grandiosamente la declama: poema de tonalidades heroicas y que no quedó envuelto en el polvo del olvido por haber permanecido en él y bien fijas, sus primeras impresiones juveniles con remembranzas que vibraron al compás de aquellas marchas musicales oídas en las calles de las ciudades de su patria y, cuando su estro poético tomó forma definitivamente las vertió en su heroico poema. Recordó en éste a su terruño y a los otros países que recorrió después en su peregrinación artística. Lo testifica el final de la Marcha cuando canta: Al que ama la insignia del suelo materno, al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano, los soles del rojo vetano, las nieves y vientos del gélido invierno, la noche, la escarcha, y el odio y la muerte, por ser la patria inmortal, saludan con voces de bronce las tropas de guerra que tocan la marcha triunfal.
Atraídos por esa feliz ocurrencia, ya con la poesía en la mano, rogamos nuevamente a la pianista tocara otra vez el Amaryllis, y procedimos a recitar, por lo bajo, la poesía del vate nicaragüense, comprobando que las estrofas son notas musicales que riman con armonía a las del minueto Amaryllis.
Además, al continuar la recitación de la poesía acompañada a la música del piano, las siguientes estrofas: el vizconde rubio de los desafios y el abate joven de los madrigales los timbaleros, que el paso acompasan con ritmos marciales.
al oit las quejas de los caballeros, tie, tie, cie, la divina Eulalia.
Fué en tiempos de duques pastores, de amantes princesas y tiernos galanes, cuando entre sonrisas y perlas y flores, iban las casacas de los chambelanes. Darío, como dijimos antes, oyó las dos marchas mientras las bandas de música de instrumentos de cobre, recorrían las calles de las pequeñas ciudades de León, Managua y San Salvador, en horas de alegría y de triunfos, retiñendo y hendiendo el aire con las vibrantes notas de sus himnos, y guardó entonces, en su privilegiada memoria, los acordes oídos en la edad juvenil y, más tarde, maduro su ingenio, esos mismos recuerdos los dejó grabados de manera indeleble en sus bellas estrofas de la Marcha Triunfal y ésta resultó ser una de las más La música de otro poema suyo Era un aire suave. tiene matices de otro género: es lírica. Sobre este mismo, Darío nos informa haber escrito en Buenos Aires, en edad de ilusiones y de sueños y evocada en esta ciudad práctica y activa, un bello tiempo pasado, amLuna de Costa Rica (En el Rep. Amer. advertimos, en la segunda, cuarta y última de ellas que se imitaba con palabras lo que en música se llama glisando, o sea, rápida sucesión de tonos en el piano o en el arpa, giros musicales que abundan en el Amaryllis, los cuales se acompasaban con las frases del recitado, formando el conjunto todo una especie de suave y ondulada melodía.
Como se ha dicho, y el mismo Darío lo confirma, la poesía Era un aire suave, le había sido evocada por el ambiente musical de la época de Luis Catorce, época en que figuraban Couperin, Lully y Rameau, célebres compositores, quienes componían danzas y ballets para amenizar la corte de Versalles de entonces. El Amaryllis fué también escrito en esa época. Eran esas composiciones musicales cadenciosas con ritmos de penumbra, figuras de seres alados, flúidas, como hadas en un bosque, y de sonidos delicados, que brotaban de esa música de cámara, como lo afirma un autor contemporáneo, y tal como nos lo describe Darío al sentir el lejano recuerdo de aquellas notas: Al maestro Joaquín García Monge, devotamente.
un mozotillo estorrenta su trino al níveo fulgor.
La luna viene bailando por los cafetos en flor, zapaticos en la mano la enagua de almidón, El punto guanacasteco la luna bailando al son, desgarra en la tibia noche los espejos de color.
Con flores de los vergeles la luna hace un prendedor: azahares de San Isidro y orquídeas de San Ramón.
La luna siega su vuelo, la luna quiebra su voz, y menudean sus tacones por tejados de cartón. La orquesta perlaba sus mágicos sones un coro de sones alados se oía; galantes pavanas, fugaces gaviotas cantaban los dulces violines de Hungria.
La luna viene rodando en carreta de algodón. candelillas a su paso oscurecen su esplendor.
Alajuela, San Vicente, por Heredia y por Colón, galanes y doncellicas juegan a rondas de amor. La luna de Costa Rica viene de Puerto Limón, se ha traído entre las crenchas los caracoles del sol.
Una soledad de amores se guinda a mi corazón; por el alba josefina la luna me dice adiós.
Estrofas estas que dan la impresión de una forma mágica.
Más aún. encontramos en uno de los ballets, creemos en el Psyche, de Lully, si no estamos errados, esta frase: Carmen DE LA FUENTE.
Turi. rais, tu. ri. rais. avec moi; Ya la reina de la noche asoma por su balcón, San José, 12 de diciembre de 1948.
y Darío en Era un aire suave, pone esta estrofa. Este documento es propiedad de la Biblioteca electronica Scriptorium de la Universidad Nacional, Costa Rica