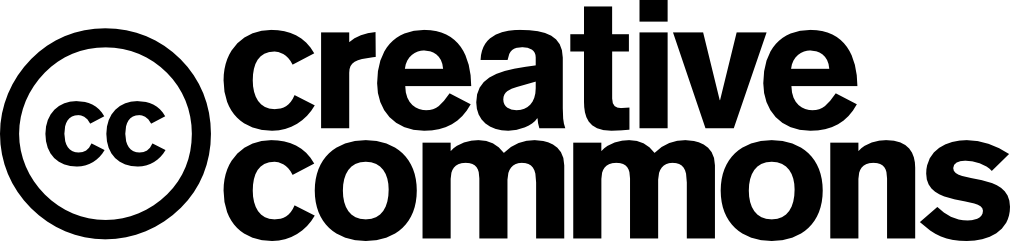REPERTORIO AMERICANO 281 Crónica literaria (El Mercurio. Santiago de Chile, 20 40)
De Diaz Mirón a Rubén Darío, por Roberto Meza Fuentes. Nascimiento)
Histórica o fabulada, nadie quitará al repertorio de las anécdotas significativas aquellas escenas del joven poeta que, ha medio siglo, llegó solo, una noche, a Santiago y descendió en la Estación de los Ferrocarriles.
Allí le aguardaba un magnate.
Alguien, sin duda el Destino, había anunciado al Rey Burgués el arribo de un personaje considerable por el tren de Valparaíso. Ocurren así providenciales equivocaciones. El Rey había acudido, en carruaje de lujo, forrado de pieles, fumando un habano. se paseaba, inmenso, por los andenes.
La gente salía apresurada.
Al fin no quedaron sino ellos. Tuvieron que hablarse. Darío lo ha contado con fantasía en sus Memorias y nosotros podemos imaginar el diálogo del judío rico y el judío pobre, como en los Cuadros de una Exposición. la voz alta, imperiosa y robusta, resonante bajo el techo de cristales, un acento delgado responde, sumiso, tímido, de súplica. El poeta, feo, tropical y mal vestido, sujeta su equipaje de vagabundo. El Rey lo mira de alto abajo. Le había reservado una pieza en el Hotel. No le conviene.
Evidentemente, no le convenía aquella pieza en ese Hotel Pero transcurren cincuenta años.
El magnate suntuoso y ostentoso, el Rey Burgués del habano y las pieles, ha mucho tiempo que marchó, al trote de sus caballos rumbo a una región imperceptible y se ha perdido como el humo en el aire. Se duda hasta de su nombre: sólo existe por lo que dijo aquella noche en la Estación. Mientras el pobre muchachito encogido, creciendo estirándose, trepando de escalón en escalón, ha llegado a alturas tales de vértigo de gloria, que ya ningún ojo, aunque ciego, podría menos de admirarle y oído alguno, aunque sordo, dejaría de oír el coro continuo. con que le rodean las alabanzas Ahora tampoco le convendría aquel Hotel ni aquella pieza.
Trasmutóse del todo el carbón en diamante purísimo, foco de luz, y del gusano primero ha surgido, total, radiante, aérea, la mariposa inmortal.
Rubén Darío a los 29 años (Dibujo de Schiaffino)
lombiano Asunción Silva, cada cual con su matiz y entonación distinta, forman en el libro de Meza Fuentes un coro que preludia, insinuante, el alba próxima y el estallido total de la orquesta, madura, segura; y el surgir de la canción definitiva con Hugo fuerte, con Verlaine ambigua. Lo que alli había de novedad no procede, ciertamente, de España, largo tiempo hipnotizada por el sonsonete ritual, llamado clásico.
Es otro punto en el cual se rebela y se revela nuestro autor.
Se presentaba a Darío, en aquellos tiempos, como el antípoda del clasicismo, definiéndose este último en la rutina consagrada para uso de las ciases, norma inflexible, tradicional desde el siglo de oro, que justamente debía romperse para hallar aire libre.
La eterna querella de las generaciones.
Meza Fuentes amplía ese molde, lo vacia, torna a llenarlo. Dice: El clásico siente la ramonía de los contrarios; trata de realizar en si mismo la unidad que busca el filósofo en las cosas dispersas; quiere alcanzar la perfección suprema iluminando el caos con una ordenación que significa disciplina, amor a la norma, respeto a la jerarquía, El clásico aspiTa a ser eterno; pero para ello comienza por interpretar a su tiempo; pretende ser universal y, para alcanzarlo, es primero hijo auténtico de su tierra; quiere expresar lo profundo e inefable y lo logra cuando la claridad, sencilla y humilde, resplandece en su expresión.
El clásico viene a acrecentar el tesoro de la tradición, viene a enriquecer el espíritu de una raza, ensanchándolo con una mayor universalidad y estremeciéndolo con una más cordial palpitación humana.
Entre las incontables fórmulas aplicadas al espíritu clásico, esta nos parece una de las buenas.
Tarde o temprano, quiéralo o no, el autor grande ha de caber ahí.
Meza Fuentes la ha hecho a la medida de Darío, teniéndolo delante de los ojos y bastaría desplegar ese ovillo para que todo el hilo de su obra poética pasara a nuestra vista.
Antiguo y moderno, pagano y cristiano, atormentado por la carne y el espíritu, Darío, como Verlaine, sufrió el drama renacentista del hombre roto por dentro que oscila y no se conforma, juguete del cielo y de la tierra, llevado hacia la vida que tienta con sus frescos racimos. lleno de terror ante la muerte que aguarda con sus fúnebres ramos. sin saber, el filósofo, adonde vamos, ni de dónde veuimos.
Eso cuanto al fondo.
Hacia la superficie, hay que ordenar el caos y establecer las jerarquías. Los muertos permanecían de pie, los valores caducos prima ban todavía: era el caos. Había que empujar todo eso a la sepultura y revolucionar el orbe poético, lingüístico, mental, sentimental. El futuro clásico desempeñaba un papel romántico; pero, transitoriamente, mientras la parcela de!
presente, interpretada de otro modo, en otro estilo, se convertía en forma eterna.
Lapso obscuro, revuelto. Llegada del huésped desconocido a la pistación. Anuncios, adiwinaciones parciales y lucha encamizada contra el mundo sobreviviente. Todo lo que ahora mismo estamos viendo cerrado ya el círculo modernista.
Hasta que se conquista la claridad, la sencillez humilde y resplandeciente. Cómo?
No porque el poeta haya cambiado. Ahí están sus primeros y sus últimos libros, coherentes, armónicos en su progresión vegetativa.
Porque ha cambiado el público y los que no entendían ni aceptaban, comprenden y se han 0cana que acaba de aparecer bajo el título De Diaz Mirón a Rubén Darío.
Este marca, como si dijéramos, la plenitud de los tiempos para la gloria de Dario.
Pasan a segundo término los datos biográficos, las anécdotas personales, apenas se alude a discusiones y defensas y se deja atrás la batalla entre clásicos y modernistas, cuya polwareda recordamos.
Roberto Meza, el más joven y reciente comentador de Darío, va derecho a la emoción trascendental del poeta y se detiene en su mensaje a la raza: su crítica sube con facilidad al cántico sólo topa en el éxtasis.
Admira al poeta aun más de lo que el poeta mismo se admiraba.
En un estudio que hizo época, José Enrique Rodó había declarado que Rubén Darío, con toda su excelsitud y su cualidades absolutamente maravillosas, no podía considerarse el poeta de América. Rubén no le contradijo. Por el contrario, en abril de 1899 dice a don Miguel de Unamuno: Le confesaré, desde luego, que no me creo escritor americano. Mejor que yo ha desarrollado el asunto el señor Rodó, profesor de la Universidad de Montevideo. Mucho menos soy castellano. Más bien pienso en francés! mejor, pienso ideográficamente: de ahí que mi obra ro sea castiza.
Puede observarse aquí la diferencia del tono en que el poeta habla de su personalidad y su obra y el ditirambo ensordecedor a que nos tienen ¡ay! demasiado habituados otros grandes hombres del Nuevo Mundo, presentes y pretéritos.
Ello sólo permitiría afirmar que Francia había pasado por allí, profundamente.
Pero escrito está que el que se humilla será ensalzado Roberto Meza se encarga de realizar esa sentencia.
Lo admirable es que lo hace de un modo concluyente.
La renovación modernista que concretó al maestro nicaragüense vino, ciertamente, de París. Lo atestiguan sus predecesores.
Los dos mejicanos: Díaz Mirón Gutiérrez Nájera, los hijos de Cuba, Martí, Casal, el coChile tenía, pues, una deuda con Rubén Darío. está pagándola.
Los estudios sucesivos que, autores nuestros le han dedicado forman un respetable conjunto de volúmenes.
Empezó Armando Donoso, el año 27, las Obras de Juventud del maestro, mirado ya como maestro. Después vino la biografía panorámica, todavía interesante, que Francisco Contreras editó en París y que se ha reimpreso, últimamente, en Santiago. El libro de Torres Rioseco, hecho en Estados Unidos, ha llegado a pocas manos en estas tierras, por razones de pesos. Un erudito exacto concienzudo, minucioso, Raúl Silva Castro, y un técnico paciente, sujeto de rigurosa disciplina, el profesor Saavedra, han comparado textos, han hecho análisis químicos, han descubierto páginas inéditas, detalles curiosos y preciosos. Sin contar innumerables homenajes, articulos, reininiscencias y semblanzas fragmentarias, como la notabilisima, tan gráfica, tan evocadora, de Rodríguez Mendoza, capítulo de uno de sus libros, tenemos hoy el curso dado en la Universidad de Chile por Roberto Meza Fuentes sobre la Evolución de la Poesia Hispanoamericon