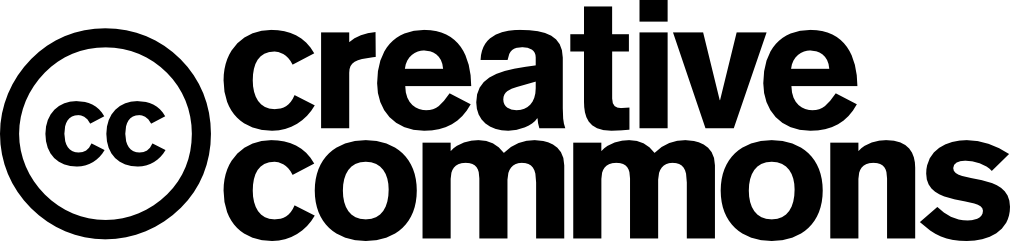REPERTORIO AMERICANO 349 Cum One EDITORIAL LOSADA que captan los más absconditos mensajes de las almas, poder perceptivo que le faculta para desentrañar los más abstrusos destinos humanos; su intuición está desarrollada superlativameate y ella le faculta para organizar el caos de una vida. El cuentista no es jamás el escritor que manipulea con habilidad hilos de marionetas. Resuelve problemas dramáticos, crea estados de alma. Este poder, de más está decirlo, nace con el individuo, no deviene de una paciente disciplina. Puede desarrollar, quien la tenga, la facultad de relatar anécdotas interesantes, cautivantes, en aarraciones breves. si su buen gusto tal se lo permite. pero fracasará el que pretenda, con tales dotes, hacer cuentos, que es tarea de predestinados.
EDUARDO URIBE (Alsina 1131. Buenos Aires, Rep Argentina)
Los últimos libros publicados: Wells: El Destino del Homo Eduardo Mallea: El sayal de púrpura.
Sapiens. Traducción de Reyles. Precio moneda nac, argentina: Ediciones SUR. Buenos Aires. 1941. Pareja Díez Canseco: Hombres sin Precio en moneda nacional argentina: tiempo. Novela. Precio en mon. nac. ar 00.
gentina: 50.
Germán Arciniegas: Los alemanes en El pensamiento vivo de Sarmiento, la conquista de América. Precio en mo presentado por Ricardo Rojas. Precio del neda nac. argentina: ejpr. en mon. nac. argentina: Los precios señalados son en moneda nacional argentina Upaar 回向 SII El Libertador (Cuento ecuatoriano. Envío de Pedro Saad. Guayaquil. que sólo se había acostado con la Rosa huarmi, que se acostaría con tantas mujeres, hasta con blancas! él, que solamente había conocido al patrón y sus amigos, a los que tenía la yesca de sus pistolas de cazoleta, cuando tiraban al blanco en el patio de la hacienda, que conocería a tanto general y oficial, de uniformes de colores, azules, rojos, húsares, infantes, de caballería. Si sabía de memoria los nombres: Flores, Obando, Urdaneta; y sobre todo. Mi general Sucre. El Martín Llangui fué llamado con la peonada al patio de la hacienda. Volteaba la campana, esparciendo sus sones que indicaban.
cotidianamente, a la madrugada, el principio del trabajo, por las chozas regadas en el valle. La Rosa desgranaba maíz. Qué miso pasara. He de ver.
El patrón entusiasmado, rojo, hablaba a los runas en el momento que él llegó. No le entendía bien lo que decía. El poncho otavaleño rodeaba el cuerpo robusto y nervioso del blanco. Los indios le miraban la cara atentos, entreabriendo los labios. Taita curita estaba de pié a su lado. Más adentro en el corredor, se agrupaban las niñas, la mujer y las hijas del blanco, escuchando también.
La mañana era clara y cristalina de la frescura de las lluvias recientes. En el cielo limpio destellaba el sol. El Martín oía, como se oye la música del órgano en la iglesia del pueblo, las palabras lanzadas a soplos, como rachas de viento, del patrón. No le llamó la atención la que sonaba con más frecuencia. Libertad!
Lo que pudieron sacar en claro los ochenta peones y que regresaron a contar a sus huarmis, es que había que dejar la llacta e ir a pelear. Algunos sentían entusiasmo por la novedad. La mayoría lamentaba dejar las siembras. No han de poder, ca, las huarmis solas. Darán fusiles. Is pur la libirtad.
Hacienda grandi dizqui is.
El Martín Llangui supo lo que era el cuartel. Agua helada en baldes a la cabeza si el sueño se prendía demasiado a los párpados.
Cien latigasos si fallaba la mano en acudir pronto a la visera del kepis cuando pasaba un oficial: cien latigazos al son del tambor, uno por cada bronco temblar de la caja. El cepo en los tobillos y en los puños si el uniforme raído sin botones estaba sucio. No había calzado. En sus greñas anidaban a millaradas los piojos. Las longas pampay runa que seguían al ejército de ciudad en ciudad y que se tumbaban, abriendo las piernas, detrás de los corrales, en los ejidos de los pueblos, o allicito no más, a pocos metros de las tiendas de campaña de los vivacs, dejaban echando pus a uno, con calenturones que disolvían los huesos y ponían amarillo. Nu, caraju, istu nu is vida misu. Había que caminar tierras de tierras! Se hinchaban los pies en los pedregales serranos o en los lodazales, hirvientes de mosquitos, de la costa. Como todos tenían odio a los españoles, el Martín Llangui había llegado a tenerselo también. Chapitunis carajus! aunque sin saber todavía lo que era eso.
había aprendido a gritar. Viva la libirtad! sino. Viva il Libirtadur!
Decididamente, odiaba a los españoles. Pri.
mero se lo habían enseñado. Después sintió que eran los enemigos. Lo sintió porque de sus fusiles de sus lanzas venía la muerte. Eran ellos los que hacían caer, tronchados como el trigo de la hacienda bajo su hoz en la cosecha, a los hombres en los combates. Había visto morir a los compañeros: a los que vinieron con él al ejército y a los que no conocía al entrar al cuartel y que poco a poco se le habían ido hermanando, en los meses y meses de rodar tierras juntos. Además, los que mataban a los compañeros eran al mismo tiempo los que antes mandaban azotar y obligaban a trabajar toda la semana para ganar la parcela! los compañeros eran los que se habían hecho hermanos en el hambre, en las marchas forzadas con los pies descalzos, en los piojos, en las bestiales alegrías cuando al entrar en algún pueblo chapetón, como Pasto, por ejemplo, los dejaban saquear, y tumbar a las mujeres blancas en los zaguanes, sonoros de las casas coloniales.
En la choza no parecía haber nadie. Por sobre la paja deshilachada no subía humo.
Tampoco se oía ruidos. Ni siquiera ladraban perros. Al bajar la colina se encontró con runas desconocidos. En las demás chozas del valle sí había movimiento. Sólo en la suya.
Por el chaquiñán vió descender un rebaño de ovejas. Grumos de polvo iban quedando atrás. La longuita que los pastoreaba sonreía e iba hilando con el ovillo en alto. El polvo azul de la luz del sol envolvía los cerros, el valle, las lejanías. El anaco rojo se destacó todavía un instante entre la verdura sombría de los alisos. Los olores familiares del tostado llegaban hasta el Martín. Las voces de las mujeres, en las casas próximas, formaban algo como el rumor de un pingullo, con ecos viejamente conocidos. Qu is di la Rosa. La puerta medio rota estaba cerrada. En el interior, hediondo aún a mierda de cuyes, no había nadie. De fuera llegaba la voz ronca del río. Pasaron ante la choza unos bueyes con las astas entretejidas de verdura. Los conducían unos indios, pausadamente. Largo rato los que.
do mirando por la puerta entreabierta. En la hacienda todo estaba lo mismo. Seguía el tra.
bajo, seguía la vida.
Entonces, Martin Llangui, soldado de la independencia, indio que había peleado por la libertad, con calma, sin molestarse, sin alegrarse, volvió a remendar sus zamarros y a afilar su hoz, en la monotonía de los días que siguieron.
JOAQUÍN GALLEGOS LARA Runa. Gente. Dicen así los indios de sí mismos y se les dice a ellos.
Huarmis. Mujer, esposa.
Llacta. Tierra, el sentido totémico de querencia Longas. Indias jóvenes.
Pampay runa. Prostituta.
Misu. Mismo.
Chaquiñán. Trocha, sendero estrecho.
Andco. Falda de la mujer india.
Pingullo. Instrumento indígena, especie de flauta.
Taita. Padre, En ocasiones recordaba la tierra y a la Rosa.
Veia dentro de sí la silueta de los alisos frente al chaquiñan que pasaba junto a su choza.
La veía ella, bailando sanjuanitos, volteada la cabeza, rápido hacía danzar el pañuelo rojo en el aire y se hincaba ante ella. La veía sudorosa, inclinada sobre la piedra, moliendo cebada. Una dulce atracción que hacía mucho, desde sus diez y ocho años, cuando recién la conoció, no sentía, volvíale renovada. todos sus años viejos, desde el tiempo en que cuidaba ovejas en el cerro y lo hacían sangrar de tantos azotes cuando se perdía alguna, se le representaban Caraju qu vistu tierras.
Qué iba a suponer entonces, cuando sólo conocía el pedazo de mundo de la hacienda, limitado por el horizonte conocido de los cerros verdes o parduzcos, y ni a Riobamba había salido, que correría tantas tierras? él, en