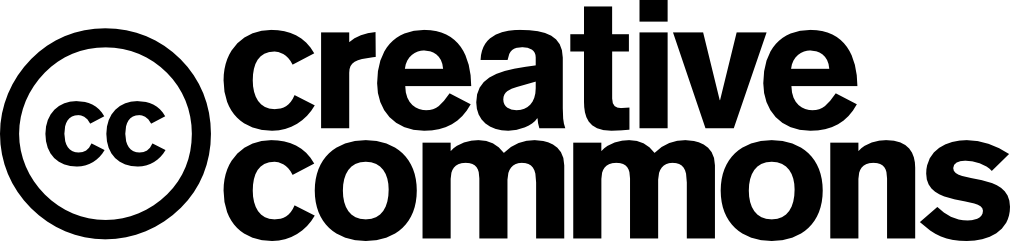REPERTORIO AMERICANO 323 SELECTA WA La Cerveza del Hogar KELEPIT EXQUISITA SUPERIOR Dejando a un lado este aspecto de la psicología que tiene relación sólo con la conducta del individuo, entremos más bien en los terrenos de la antropología social a fin de analizar ciertas actitudes sociales en el hispanoamericano que tienen intima conexión con el complejo de Edipo.
Ezequiel Martínez Estrada, en el penetrante estudio que sobre la Argentina hace en su Radiografia de la Pampa, acertadamente indica que el colonizador español se unió a la india por necesidad sexual, por simple lujuria y no por amor. Es decir, que esta unión careció del elemento de selección, de preferencia, de seducción, que es lo que distingue el amor de la unión fortuita.
El colonizador español en la América soñaba con enriquecerse con el oro de Indias para luego volver a España y allá elegir como compañera a una mujer de su raza. Este sueño no pudo realizarse en la mayor parte de los casos y el colonizar se vió forzado a abandonar el sueño y a conformarse con hacerse propietario de tierras, que no se podían transportar, y a tomar a la india, a la que no amaba, ni admiraba, para satisfacer sus necesidades sexuales y para que le sirviera de ama de casa.
De esta unión forzada, sin ilusión, que conserva recuerdos de violencia y abriga resentimientos, nace el mestizo de América, producto no solamente de dos razas y de dos culturas disímiles, sino también del desengaño del conquistador, que en lugar de las riquezas soñadas y del anhelado retorno al terruño, se convirtió mal a su gusto en colonizador y se quedó en suelo extraño, rumiando su soledad y su descontento. En qué forma se manifiesta y cómo se resuelve el complejo de Edipo en el mestizo de América? El antropólogo, con igual procedimiento que el psicoanalista, busca en los orígenes las causas de las taras sociales, lo mismo que de las idiosincrasi de los pueblos.
En la primera etapa del complejo de Edipo, natural y lógico era que el niño de América sintiera amor por la madre india, solícita y amorosa como la que más. Nada hay que no indique una conducta normal en estas primeras relaciones de madre india e hijo mestizo.
Es en la segunda etapa, cuando, al alejarse de la madre y descubrir que el padre, el rival imitado, no siente amor por la madre, que surge el conflicto psicológico que ha de perturbar toda la vida del mestizo.
Brusca y claramente, va descubriendo el niño mestizo que no solamente el padre no siente amor por la madre, sino que no tiene aprecio, ni consideración por las ideas, ni por la cultura de la madre.
Ante esta actitud desconcertante, el mestizo se siente perplejo. Pero su necesidad de imitar al padre lo hace adoptar la misma actitud de éste, aunque se reproche de ello.
El menosprecio por el color y por los rasgos fisonómicos indios, el desprecio por la religión y por las costumbres aborígenes representadas por la madre son las actitudes aprendidas por el mestizo en esta época y que son responsables por la perplejidad que se apodera de él y que traen consigo la vergüenza que siente por lo que en él hay de la considerada indeseable herencia india. Esta es la base del sentimiento de inferioridad del mes.
tizo.
Esta segunda etapa del complejo de Edipo, aparte del menosprecio a la madre y por oposición a ello, enseña al mestizo el aprecio del sueño paterno: la idealización de la mujer blanca y de la cultura europea.
Si es posible buscar en la literatura la expresión de la vida mental y la revelación de la psicología de un pueblo, en la de HispanoAmérica podemos sin duda encontrar sobrados ejemplos para ilustrar la preferencia del mestizo de América por la mujer blanca y la idealización que de ella hace. Baste con recordar la obra de Zorrilla de San Martín. En Tabaré, obra que por romántica trata de hurgar en el alma autóctona, vemos como el héroe mestizo se enamora de una mujer blanca. En Cumanda, de Juan León Mera, o en la Cautiva de Echeverría, las heroínas son mujeres blancas. No sería difil encontrar muchos ejemplos parecidos. Son blancas las mujeres que desea y de las que se enamora el mestizo.
Al mismo tiempo, sin embargo, que el mestizo desarrolla conscientemente esta actitud negativa hacia la madre, el apego sentimental y la lealtad que guarda hacia ella como rezago de la primera etapa del complejo de Edipo lo hace rechazar instintivamente al padre, en quien reconoce culpabilidad en su trato y en sus relaciones para con ella. Aunque participa con el padre de su desdén para lo que la madre representa, no justifica su arrogancia, ni su crueldad. He aquí el conflicto, el contrasentido, el choque de sentimientos contradictorios. Contradictorio es por esto que es el mestizo, porque está perplejo, en pugna consigo mismo, con dos sentimientos opuestos que lleva dentro.
Sólo teniendo presente estos antecedentes se pueden explicar muchos de sus rasgos de carácter, sólo conociendo estas circunstancias psicológicas podemos explicarnos su conducta a través de las páginas de la historia. Sólo comprendiendo los conflictos que agitan al mestizo podemos hacer luz en los problemas sociales de América.
El conflicto entre el menosprecio a la raza y a la cultura de la madre y la censura y la indignación ante la conducta del padre produce en el mestizo un carencia de armonía interior. Por eso es que la falta de seguridad en su persona es una de sus peculiares idiosincrasias, falta de seguridad que se traduce en acciones contradictorias. De ahí que sea insubordinado a veces y a veces sumiso, altanero y humilde, intrépido y tímido.
La falta de seguridad produce un senti miento de inferioridad, cuyos síntomas se reconocen en el mestizo: taciturnidad, ira, melancolía, abulia, irresponsabilidad, artería. En el Facundo de Sarmiento tenemos ejemplos numerosos de muchas de estas características. Recuérdense las iras salvajes de Quiroga ante cualquier provocación, su taciturnidad, su artería.
El prurito de ostentación es otra característica común en Latinoamérica que proviene de la peculiar psicología del mestizo. La indumentaria que está fuera de toda relación con el pecunio es un ejemplo de este prurito de ostentación. Sabido es que en las ciudades de Hispanoamérica, más que en otras del murrdo, un anhelo general es vestirse con telas finas de casimir, o con pieles y sedas. Este afán de ostentación lleva a empeñar haberes, a incurrir en trampas y hasta a vender la honra, que sólo se explica como una necesidad que tiene el mestizo de recompensar el sentimiento de inferioridad, de reemplazar la inseguridad personal con una apariencia de distinción y refinamiento.
En la novela contemporánea de Hispanoamérica hay minuciosas descripciones de esta característica. Los temas centrales de La Marchanta de Mariano Azuela y Yo una vez fui rico de Rubén Romero, no son otros que el afán de lujo, de ostentación de nuestras gentes, el cual empieza en la indumentaria, pasa al domicilio, sigue en el automóvil y con frecuencia termina en la bancarrota, la cárcel, o en la pérdida de todo escrúpulo. Características semejantes a ésta son la jactancia, la fanfarronería, el diletantismo, la mania de pasar por culto, de aparentar riquezas o aristocracia, en suma, la pedantería, que Eduardo Mallea llama representación de lo que no se es.
Pero quizás nada más característico, ni más revelador de los complejos del mestizo como el deseo de ocultar la sangre india, lo cual se manifiesta con la ira delatora, o con la negación rotunda cuando se insinúa la herencia india. Viene al caso aqui citar un incidente auténtico relatado no hace mucho en una revista americana muy difundida y prestigiosa.
El incidente ocurrió en el seno de la familia de un conocido arqueólogo de uno de nuestros países latinoamericanos. Este arqueólogo, hombre de sólida cultura, se enorgullecía con justa razón de su raza de pura ascendencia india.
Sus hijos, de madre inglesa, amenazaron con suicidarse si el padre insistía en clasificarlos como indios en el censo que entonces se verificaba. Ante tan insólita amenaza, el padre tuvo que ceder, clasificando como blancos a dos de sus hijos en quienes predominaban las características de la raza de la madre, y como a indio a aquel en quien se marcaban más los Este documento es propiedad de la Biblioteca electronica Scriptorium de la Universidad Nacional, Costa Rica